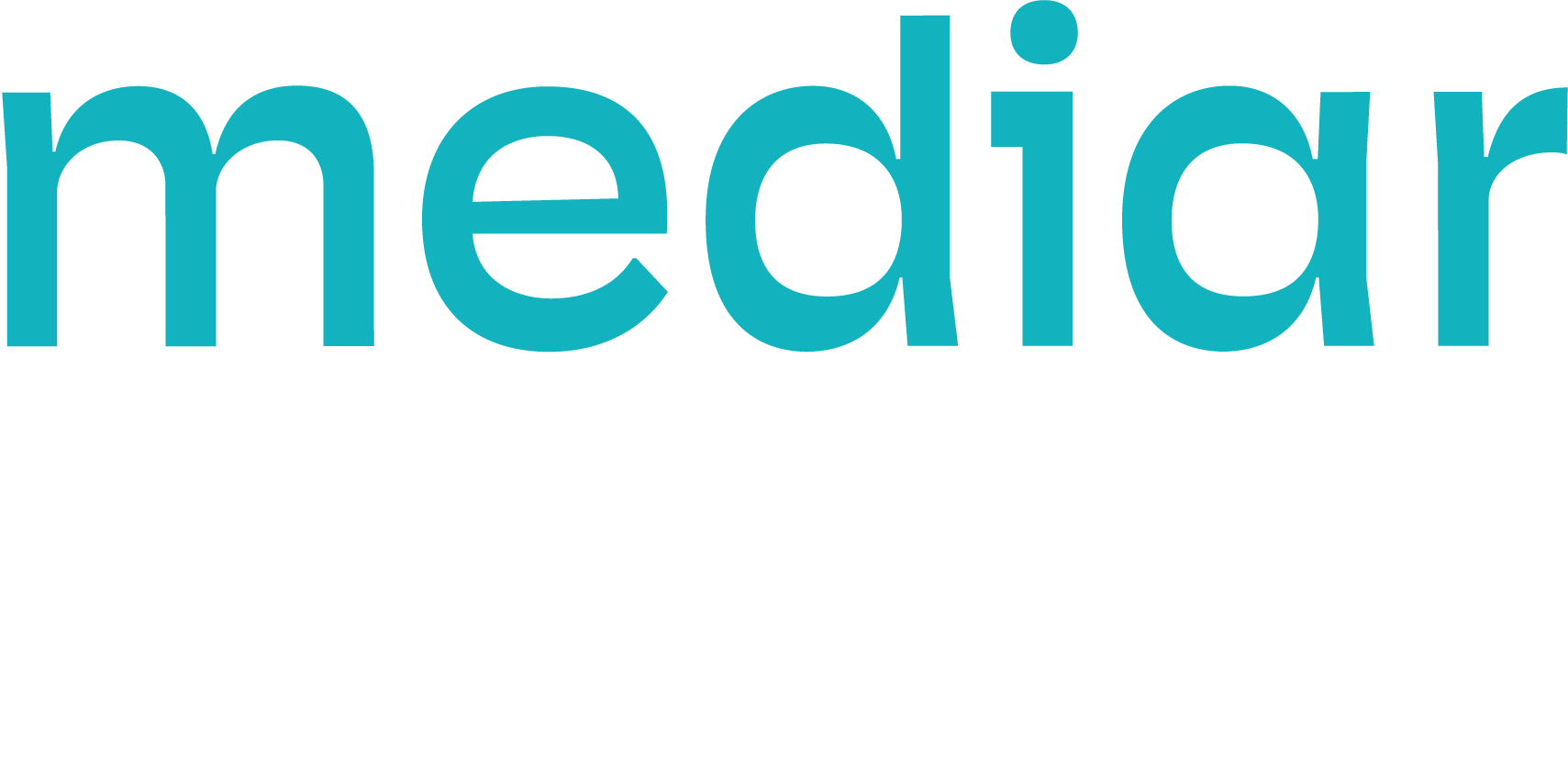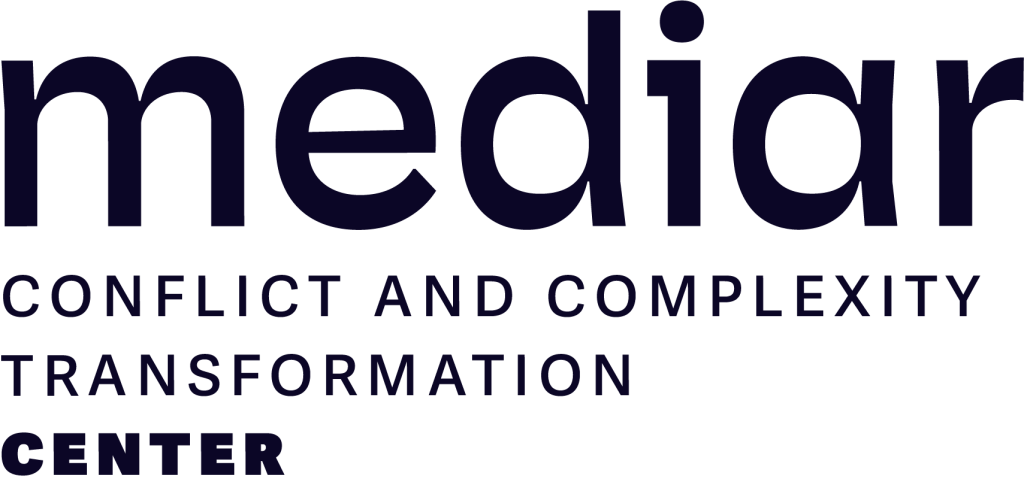En su más reciente columna de opinión publicada en La Silla Vacía el 17 de marzo de 2025, nuestro cofundador Harold Martínez Rojas reflexiona sobre los desafíos actuales de la financiación para el desarrollo y la construcción de paz, señalando la creciente incertidumbre en torno a la cooperación internacional y sus implicaciones para el sector.
En los últimos años, quienes trabajamos en procesos de construcción de paz, desarrollo y transformación social hemos sido testigos de un fenómeno creciente: la incertidumbre que atraviesan las fuentes de financiación asociadas a la cooperación internacional. Fondos cada vez más escasos, prioridades cambiantes y una creciente competencia por los recursos han puesto en evidencia una realidad incómoda: la excesiva dependencia de la cooperación internacional para financiar el desarrollo y la paz ya no es sostenible y necesita ser replanteada.
Más allá de la reducción de recursos, la crisis actual nos enfrenta a un desafío estructural: la necesidad de repensar cómo diseñamos, medimos e implementamos la gestión del desarrollo y la construcción de paz. La forma en que históricamente se han gestionado estos esfuerzos ha estado marcada por enfoques metodológicos que no siempre se adaptan a la realidad de los territorios, sistemas de medición que no capturan plenamente los cambios en los contextos locales y dinámicas de competencia que obstaculizan la cooperación entre actores.
Para todos los que trabajamos y hacemos parte de este sector, las últimas semanas han sido particularmente complejas. Hemos visto los impactos del cierre de programas y proyectos que benefician a muchos territorios, pérdidas de empleo de profesionales de todos los niveles y, en general, una incertidumbre de la que sabemos no habrá marcha atrás. Si bien ante este fenómeno no hay respuestas definitivas, esta columna plantea una serie de reflexiones para repensar y rediseñar colectivamente el modelo actual de gestión del desarrollo y financiación para la construcción de paz, particularmente para el caso colombiano.
La eficiencia que se requiere es metodológica, no solo financiera.
En tiempos de restricción financiera, es común que la eficiencia se entienda principalmente en términos como la reducción de gastos y costos o la optimización de recursos. Sin embargo, hay un componente metodológico igual de relevante: aquel que permite diseñar intervenciones más inteligentes, capaces de adaptarse a la complejidad de los territorios y los tiempos y así generar transformaciones sistémicas que puedan ser sostenibles.
Esto implica repensar enfoques lineales —donde los problemas y las soluciones se definen desde una lógica de causalidad lineal y a través de enfoques tradicionales— para adoptar metodologías adaptativas y centradas en el contexto, que reconozcan el cambio como un proceso no lineal, de aprendizajes y ajustes sobre la marcha. Herramientas como el diseño estratégico y adaptativo, los laboratorios de innovación social, el enfoque sistémico, y el diseño para el cambio de comportamiento permiten construir intervenciones más dinámicas y adaptables, que se ajustan mejor a las realidades y oportunidades locales.
La escasez de recursos nos plantea un reto frente a la efectividad de las intervenciones, ese reto es poder aprovechar de la mejor forma posible los recursos disponibles, y es por ello que invertir en buenas metodologías no es un lujo técnico: es una forma concreta de asegurar que cada peso invertido multiplique su impacto. Una intervención metodológicamente bien diseñada:
- Identifica mejor las causas sistémicas de los problemas.
- Involucra a los actores clave desde el inicio, promoviendo apropiación.
- Permite ajustes ágiles ante cambios contextuales.
- Aprovecha el conocimiento y las dinámicas reales de los territorios.
- Crea aprendizajes acumulables, fortaleciendo el capital metodológico del sector.
Medir lo que transforma: indicadores pertinentes para contextos cambiantes.
En este contexto, también es clave revisar cómo medimos el impacto de las intervenciones. Con menos recursos disponibles, crece la presión por mostrar resultados rápidos, lo cual nos puede llevar a privilegiar productos visibles (número de talleres, publicaciones o conteo de beneficiarios) por encima de transformaciones reales en los territorios o las condiciones de las personas.
A esto se suma un desafío adicional: los indicadores de línea de base y de impacto que utilizamos muchas veces no reflejan la complejidad actual de los territorios. En el caso de la seguridad, por ejemplo, seguimos basándonos en el indicador de homicidios, como si fuera el más fiable termómetro de la violencia. Sin embargo, fenómenos como el confinamiento forzado, el control social de actores armados, el reclutamiento, la extorsión cotidiana o la violencia basada en género son igualmente críticos, y nos dan una lectura más acotada de las dinámicas actuales del conflicto.
Frente a estas limitaciones, experiencias recientes en Colombia han demostrado que es posible complementar las mediciones tradicionales con enfoques participativos y territoriales, como la propuesta de Indicadores Cotidianos desarrollada por Rimisp y otras organizaciones. Esta metodología apuesta por construir indicadores desde las propias comunidades, partiendo de sus preocupaciones cotidianas y de las señales locales que reflejan cambios concretos en su bienestar. Así, indicadores como el número de días que el profesor asiste a la escuela rural, o el uso de espacios comunitarios, la hora del cierre de los comercios en un municipios, entre otros, aportan lecturas mucho más cercanas a la realidad vivida por las comunidades.
Incorporar esta mirada permite no solo capturar lo que realmente cambia, sino también fortalecer la legitimidad de las mediciones, al ser las propias comunidades quienes definen qué es relevante medir y cómo hacerlo. Esta es una forma concreta de hacer realidad el enfoque territorial y de asegurar que las intervenciones dialoguen con las realidades locales que están en un cambio permanente.
Medir mejor no es solo una cuestión técnica, es una cuestión ética y política: lo que medimos define lo que valoramos y, finalmente, lo que se financia. Por eso, complementar las métricas tradicionales con otras herramientas participativas es un paso necesario para garantizar que las decisiones de financiación reflejen las verdaderas prioridades y dinámicas de los territorios.
Colaborar en tiempos de escasez: la cooperación como bien común.
Ante la contracción de recursos, la respuesta más instintiva es competir. Las organizaciones buscan diferenciarse, captar la atención de los donantes y asegurar su continuidad. Sin embargo, en un ecosistema como el colombiano, donde existen capacidades técnicas avanzadas y múltiples organizaciones especializadas, esta competencia puede fragmentar esfuerzos, duplicar intervenciones y erosionar la confianza entre actores que podrían trabajar – y han trabajado -conjuntamente para lograr impactos más profundos.
Si bien se insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación, la colaboración no ocurre de manera espontánea ni es solo cuestión de voluntad. Colaborar es, en sí mismo, un reto metodológico. Requiere estructuras claras, reglas compartidas y estrategias que permitan generar valor en conjunto sin que las organizaciones pierdan su identidad y autonomía. Muchas veces, la falta de espacios estructurados para la articulación, los sistemas de financiamiento que premian la competencia y la ausencia de mecanismos de confianza limitan la posibilidad de un trabajo conjunto efectivo.
Superar estas barreras implica diseñar modelos de gobernanza colaborativa, explorar mecanismos de financiamiento que incentiven la cooperación y desarrollar procesos más abiertos y flexibles, donde los actores puedan sumar capacidades sin quedar atrapados en estructuras rígidas. Además, la cooperación debe concebirse como un proceso de aprendizaje continuo, en el que el intercambio de metodologías y herramientas entre organizaciones fortalezca la capacidad de adaptación del sector ante cambios en el contexto y en la disponibilidad de recursos.
En este escenario, es fundamental preguntarse cómo transitar desde la competencia por recursos hacia una colaboración orientada a la generación de impacto. También es necesario discutir cómo financiar plataformas y redes de trabajo conjunto que trasciendan la lógica de proyectos aislados y cómo convertir el conocimiento acumulado en un bien común accesible para todos.
Este conjunto de reflexiones busca provocar una conversación honesta y necesaria. Colombia cuenta con un ecosistema de organizaciones, líderes, comunidades y profesionales que ha acumulado durante décadas un capital intelectual y metodológico invaluable. Esa riqueza colectiva no puede quedar subutilizada en un contexto de incertidumbre.
Los elementos aquí planteados no pretenden ser una respuesta definitiva, sino puntos de partida para una discusión más amplia en el sector. Un sector que atraviesa una incertidumbre sin precedentes, donde sus organizaciones y quienes las integran enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas realidades o emprender el camino hacia medios de vida diferentes. El desafío que enfrentamos no es solo financiero, sino profundamente metodológico y de diseño. Diseño de procesos y metodologías adaptativas que permitan intervenciones más eficaces, diseño de modelos de gestión e incentivos que favorezcan la cooperación y el trabajo en red, y diseño de sistemas de medición y evaluación que no solo capturen resultados, sino que impulsen mejores prácticas y aprendizajes en la gestión del desarrollo y la construcción de paz.
En este contexto, la transformación no es solo una aspiración, sino una tarea urgente y compartida. No se trata únicamente de gestionar la escasez, sino de construir un nuevo enfoque de financiación y gestión del desarrollo, en el que la eficiencia no sea solo una cuestión presupuestaria, sino un modelo basado en el diseño inteligente de estrategias, procesos y mecanismos de cooperación.
Harold Martínez Rojas Cofundador de Mediar, Conflict and Complexity Transformation Center, cuenta con experiencia en trabajo en construcción de paz desde el gobierno nacional y la sociedad civil, ha sido consultor en organizaciones como Centro Carter y la Fundación Ideas para la Paz así como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, donde lideró iniciativas estratégicas durante la negociación y primera fase de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.
Su trabajo se centra en el diseño e implementación de procesos y estrategias de transformación de conflictos y construcción de paz, integrando herramientas de planeación, monitoreo y evaluación, gestión del conocimiento y colaboración en entornos complejos. Es Máster en Diseño Estratégico de Elisava y Kaospilot, con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia.