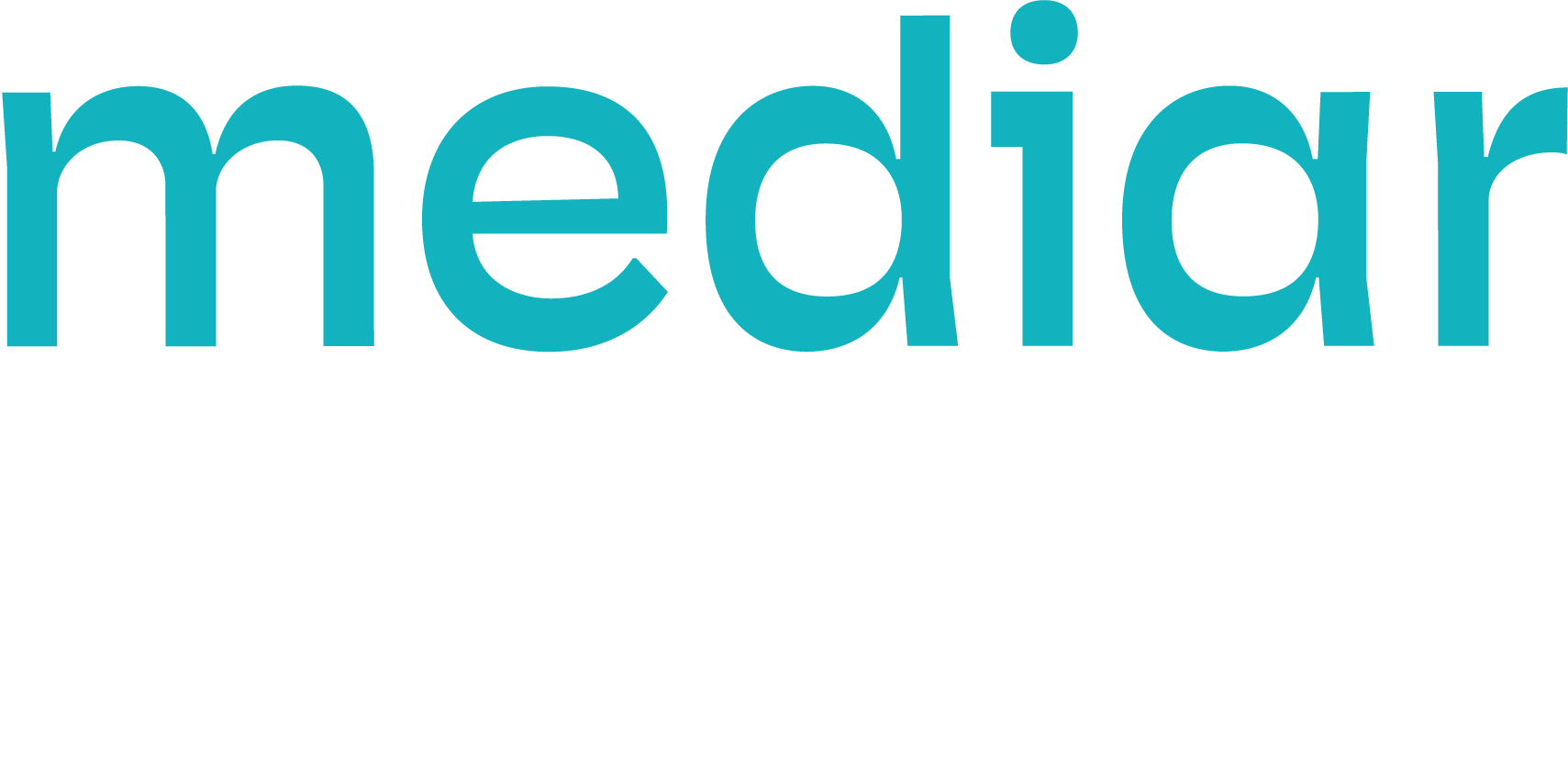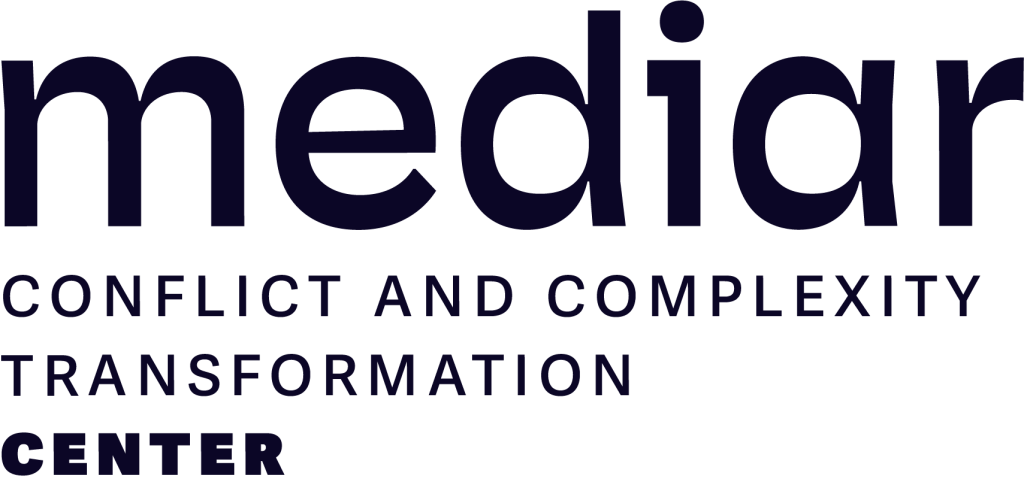Por: Harold Martínez Rojas
Participar en el diseño metodológico y la implementación del proceso participativo de las Transformaciones Rurales Integrales (TRI) en Ciudad Bolívar ha sido una de las experiencias enriquecedora, pero también altamente desafiante. Este trabajo me permitió no solo confirmar el valor de la participación como herramienta de transformación, sino también reflexionar profundamente sobre el poder que tiene el diseño metodológico para orientar procesos inclusivos, efectivos y sostenibles.
Desde el inicio apostamos por un enfoque basado en design thinking, convencidos de que este marco metodológico nos permitiría construir un proceso flexible, creativo y centrado en las personas. Un proceso capaz de responder a la complejidad social, cultural y territorial de Ciudad Bolívar, de adaptarse a los desafíos del contexto y, al mismo tiempo, de generar los insumos y lineamientos necesarios para la implementación de las Transformaciones Rurales Integrales en la localidad.
El design thinking nos ofreció una hoja de ruta estructurada en cuatro fases clave, que no solo guiaron el diseño del proceso, sino que nos permitieron mediar la deliberación comunitaria, recoger insumos de alta calidad y articular de manera coherente los diversos niveles de participación:
La primera fase, Inmersión, tuvo como objetivo generar una comprensión profunda y compartida del territorio, sus dinámicas, tensiones y potencialidades. En esta etapa se buscó garantizar que todos los actores —comunidad, institucionalidad y equipo técnico— contaran con la información necesaria para participar de manera consciente, informada y propositiva. Escuchar a las comunidades, reconocer su diversidad y entender sus realidades fue clave para construir los primeros hilos de confianza y legitimar el proceso desde su origen.
La segunda fase, Definición, nos permitió transformar esa comprensión en consensos básicos, identificar las problemáticas prioritarias y delinear las oportunidades de transformación. Este momento fue esencial para darle sentido y dirección al proceso, asegurando que las futuras decisiones a tomar reflejaran fielmente las voces, necesidades y aspiraciones del territorio.
La tercera fase de Ideación, se centró en la identificación colectiva de alternativas y propuestas de acción. El reto en este punto fue generar espacios que facilitaran la creatividad y las propuesta comunitaria, sino que también permitieran vincular esas propuestas con la oferta institucional existente, garantizando su viabilidad técnica, social y presupuestal.
La cuarta fase, Entrega, consistió en consolidar los resultados del proceso, validar institucionalmente problemáticas, potencialidades y alternativas priorizadas para diseñar las acciones transformadoras y articularlas con los compromisos institucionales. Esta fase no solo cerró el ciclo participativo inicial, sino que abrió el camino para la corresponsabilidad mediante la creación del Comité de Seguimiento Comunitario como garante de la continuidad y el cumplimiento de lo acordado.
Una de las grandes lecciones de este proceso es que la efectividad de un diseño metodológico no se mide únicamente por la ejecución de actividades o la entrega de productos, sino por su capacidad de promover una participación amplia, genuina y diversa, y de lograr que los principios que lo inspiran —confianza, corresponsabilidad, fortalecimiento de capacidades y acción sin daño— se vivan de manera real en cada etapa. Mediar la deliberación, recoger insumos valiosos para el diseño de políticas públicas y hacerlo sin causar daño es el corazón de un proceso participativo transformador.
Finalmente, esta experiencia reafirma la necesidad de que el diseño metodológico contemple de manera intencionada tres aspectos fundamentales: la generación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones; el fortalecimiento de nuevos liderazgos, especialmente en sectores tradicionalmente invisibilizados; y el desarrollo de capacidades comunitarias para la acción colectiva. Abrir espacios de diálogo para niñas, niños, jóvenes, mujeres rurales, personas en situación de discapacidad y otros grupos históricamente excluidos no es un gesto simbólico: es una condición indispensable para que las transformaciones que buscamos sean sostenibles y legítimas.
El diseño metodológico de un proceso participativo es mucho más que un plan o la agenda de una sesión: es una apuesta ética y política por la dignidad, el reconocimiento y la voz de quienes construyen y sostienen el territorio.